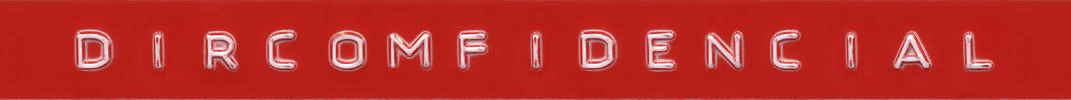Ignacio Peyró: Algo de alegría en la vejez
No todo son noticias terribles. La palabra «reinventarse» -y su concepto subyacente- ya va a menos.
Cumpleaños. A la una de la tarde, soy ese señor bien descansado que camina de la mano de su sobrina -seis años- para invitarse a un aperitivo. Mediodía amplio y benigno, en el que todas las voliciones del corazón humano se concentran, simplemente, en unas gambas. Coca cola para la niña y vino fino para el señor. Mi hermana llega en seguida, mientras el móvil chisporrotea y mi sobrina sonríe -un diente sí, un diente no- con su sonrisa de piano. Momento para algo que no sé si es una pequeña euforia o una paz de espíritu, con media vida a las espaldas y -allá a mi frente- una comida de las buenas. Va y viene el aperitivo madrileño con su liturgia y su orden: cañas sabias, patatas fritas crepitantes, el golpe de acidez de los encurtidos, esas botellas de blanco que sudan de frío en la cubitera de la barra. Una terraza de la Viuda Clicquot no es lugar para ponerse filosófico, pero qué grato resulta, fino en mano, abdicar temporalmente del esfuerzo moral de vivir, pagar impuestos, madrugar y preocuparse por el Omega-3. Que todo sea estar contentos, como un aperitivo de verano, sin cinismos ni ironías. 36 años ya, y una hora de gracia en la que se nos concede mirar atrás y no dolernos, mirar adelante y no temer. Creo que voy a pedir otra de gambas.
Ser más felices no nos compensa de ser más viejos.
Tiendo a ver a más gente que escribe sobre el oficio de escribir que -directamente- escribiendo. Es cosa con su prosapia y -en época mitómana- con su buena venta, pero sin duda uno prefiere la escritura al anhelo de la escritura, como prefiero la lectura a la poesía, en ocasiones no poco ful, de la lectura.
La otra noche, en una terraza, tuve que pedirle perdón a un chico por haberle confundido con un politólogo.
Escucho -casualidad- una canción: «tu nombre lo llevo atado / en un pliegue de mi talle / y en el bies de mi enagua». No habrán pasado cuarenta años desde que Serrat la compuso y Marisol la cantó: en este tiempo, cuesta pensar que alguien menor de esa edad sepa qué sean cosas como bies, enagua o talle. Ante todo, cabe suponer que hoy el nombre iría -lo vemos aquí y allá- tatuado en la molla del brazo o a modo de arco de medio punto sobre el coxis. Dependencias del amor: ¿se lo tatúan para tener presente al otro, o para afirmar una pertenencia, como ese aterrador «soy de» que llevaban los esclavos en España?
Esos fetiches sin embargo, no son cosa de hoy ni de ayer, y tienen también su inocencia y su candor humanos: ya la amada del Cantar pide al amado que la lleve «como una señalecita» en su corazón, y novios y amantes de todo tiempo han escrito y se han gozado al escribir el nombre del otro en cartas, en sus fantasías solitarias o incluso con la formalidad de grabarlo en las cortezas de los árboles. De que hay un «amor al nombre» pueden dar fe desde la Lesbia de Catulo a la «Fermina, Ferminita» de Larbaud; incluso el malvado Humbert Humbert comienza sus recuerdos con un raro placer: el de pronunciar el trisílabo Lo-li-ta. La misma vida devocional, tan copiosa en estampas, amará el nombre de María o el «dulce nombre de Jesús». Y a uno le impacta y emociona mucho el caso de Pascal, con aquella filacteria secreta que llevaba entrecosida para -en tiempos de oscuridad- volver a tener el anclaje del amor y volver a tener su tacto cierto.
Con el tiempo, nos vamos haciendo de «memento mori» los unos a los otros.
Ataque de psoriasis tras lo que mi dermatóloga -bendita sea- llama un bajón de defensas. Es un asunto de cierto aparato que me deja las manos como pimientos morrones. Para animarme, busco la compañía de Job: tras quitarle los ganados y los siervos, el diablo le envía una llaga que -en esto coinciden todas las traducciones- le llegaba de la punta de la cabeza a las plantas de los pies. «Piel por piel», dice el diablo, y el pobre Job terminará en un muladar, rascándose con una teja, mientras tiene que soportar -añadido mortificante- los reproches de su mujer. Más allá del Viejo Testamento, hay otros consuelos más seglares. Por ejemplo, esos baños de alquitrán que no dejan de parecerme un fabuloso remedio decimonónico, como si me hubiesen prescrito unas friegas de ajedrea por el pecho. Y, ante todo, un placer tan sutil como contemporáneo: por fin pertenezco a un colectivo injustamente agraviado por algo.
«Escribo sobre política, cultura y running», me dice un muchacho, y me gustaría ver ahí la tragedia de la cultura contemporánea, pero sólo puedo alcanzar a ver su farsa.
A mi edad comienza uno a ver ya vidas que se van deshilachando o rompiendo: aquel que nunca cobrará un sueldo digno, el otro que rechazó -en apariencia- la oportunidad de su vida, el que quería hijos que quizá nunca tendrá, el que se quedó varado en alguna canción de los ochenta o el que de pronto decide algo tan imposible como romper con su pasado o con su cónyuge. La venganza de la vida es que va en serio.
Se hace extraño haber asistido al nacimiento de la primera generación de la historia que no cree que la vida sea un valle de lágrimas.
Correspondencias. «Tardamos en darnos cuenta de cuánto debiéramos agradecer a nuestros padres y también al conjunto de nuestros antepasados. Incluso dándonos cuenta, no siempre practicamos la gratitud. A mi parecer, casi todo lo debemos a un pasado que es algo así como un inmenso depósito orgánico, y ahí entra todo: las instituciones, la complejidad familiar, la experiencia colectiva, incluso la rebeldía y la negación del pasado. También la fe. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, desvinculada y acuñada por el «selfie», la gratitud suele ser considerada algo ñoño, anacrónico, indebido. Por el contrario, yo pienso que agradecer es una de las formas adultas a las que, desafortunadamente, tardamos tanto en llegar».
En casa de un escritor ya anciano. Compruebo que los mismos libros que dieron gravedad a nuestra juventud pondrán algo de alegría en la vejez.
También del libro de Job: «El toro del impío fecunda sin marrar».