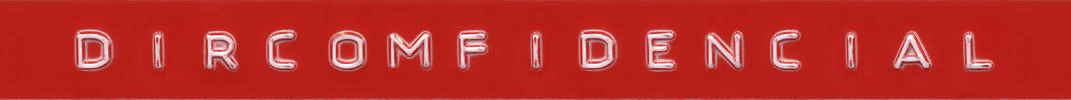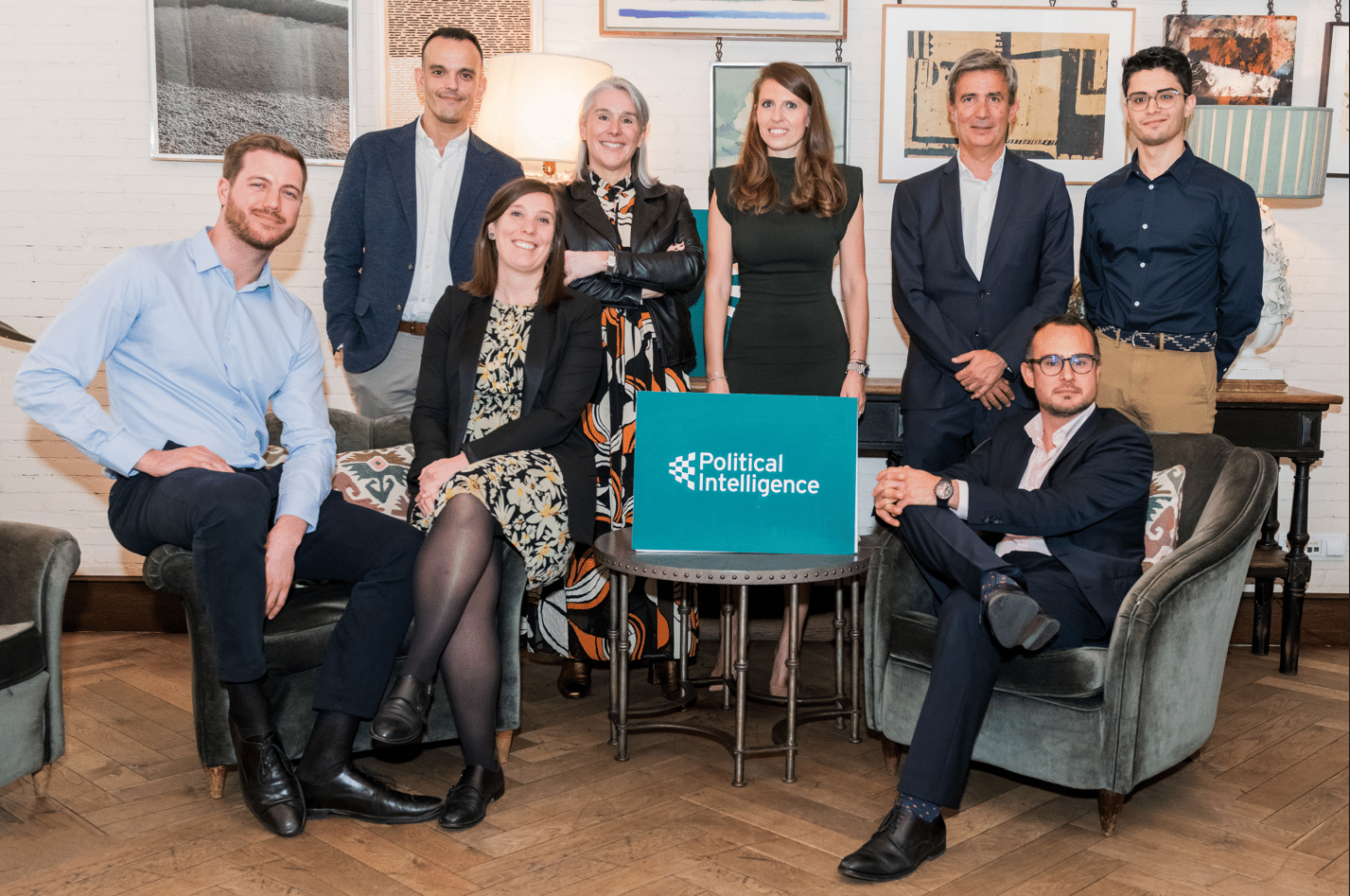Ignacio Peyró: Tengo la edad que tenías cuando me tuviste
Momento vital. Hoy le he dicho a mi padre: «tengo la edad que tenías cuando me tuviste». Llamaba para felicitarme por mi 36 cumpleaños.
Me llaman de una radio -de una de las importantes- para intervenir “diez o quince minutos”, que en este medio se hacen largos como un novelón de templarios. Digo que sí a efectos preventivos, en parte por costumbre y en parte por recordar la boutade de Gore Vidal: nunca hay que negarse ni al amor ni a la tele. Ocurre, sin embargo, que ni domino del todo el tema ni termina de parecerme tan serio como quisiera, por lo que -al final- llamo sin mucho afán para borrarme. Algún amigo se escandaliza, y yo mismo no dejo de rumiar lamentos tras colgar. Esa vieja paradoja de la vida moral: el arrepentimiento de las cosas que -en el fondo- hemos hecho bien.
Las dos Españas siempre parecen ser los otros. Hay una cuquería en la pervivencia de la tercera España como mito actuante cuando –en realidad-, ¿para qué sirvió el 78 sino para abolir esas categorías?
Medianoche en punto. Salgo al patio a leer, recién llegado a la finca. Brisa que todo lo absuelve y luna a la altura de los poetas. En circunstancias así, parece inevitable servirse un dedo de whisky. Me he traído a mi hermana y a mis dos sobrinos, en general adorables, en ocasiones insoportables. A cien kilómetros hemos decidido -rapto de inspiración- no doblar para casa sino seguir directamente a Portugal. Las siete era una hora tonta e ideal para que los niños se dieran un baño -hay una piscina natural- y yo un paseo. Bullicio veraniego, de un costumbrismo impecable, eterno retorno de todos los agostos con las mismas bañistas, los mismos muchachos que se pelean por el trampolín y las mismas abuelas con tupperwares de sandía. Sopeso el panorama y -finalmente- me voy al restaurante a escudriñar la carta de los vinos. Para meditar, me enciendo un puro: ante los ojos están los mismos álamos -árboles altos y sublimes- que veía cuando mis padres me mandaban a estudiar portugués. Por entonces era adolescente y pasé muchas tardes intentando describirlos, intentando decir esa incidencia de la luz en las hojas cada vez que el viento pasa y los despeina. Ahora tal vez me centre más en la carta de vinos. P se viene a cenar porque no hemos cenado nunca juntos y eso que hace treinta años que somos amigos. También vamos al mismo restaurante desde hace treinta años: sardinas, almejas, bacalao, un trazo generoso del aceite, con un deje picante, de la zona. El eterno retorno de agosto tiene sus propinas. Ahora, de vuelta a casa, me dispongo a leer entre el recital nocturno de los grillos y las ranas, lejos de Madrid y las preocupaciones de una corte donde -como dijo un moralista- el corazón sólo puede encallecerse o romperse. No se me ocurre mejor programa de actividades que mirar las aves del cielo y los lirios del campo.
«No se me ocurre mejor programa de actividades que mirar las aves del cielo y los lirios del campo».
Cuando te dicen que te falta “inteligencia emocional”, qué puede hacer uno salvo encogerse de hombros. Para confirmarlo, claro.
De Extremadura sólo conocíamos a una poetisa, Carolina Coronado, la mayor beldad que vio Almendralejo. Fue una tía más o menos remota de Gómez de la Serna, y Gómez de la Serna -capaz de dedicar un libro a cualquier cosa- no pudo menos que dedicarle un libro a ella. La de Coronado era esa Extremadura romántica y liberal de los Gallardo y los Espronceda, la Extremadura cuyos copiosos encinares acogieron uno de los exilios de Larra. Ahora miro el rescate que la Junta hizo -pocos años atrás- de Catalina Clara Ramírez de Guzmán. Era de Llerena, población tan rica que pudo incluso -con los alumbrados- tener su propia herejía. Catalina Clara escribe versos de circunstancias, envíos, pequeñas ligerezas hechas rima: a un galanteador, por ejemplo, le dirá que “aunque la noche sea oscura, / siempre a la luna paseas”.
Hoy me han conminado a casarme. Lo ha hecho un reputado adúltero.