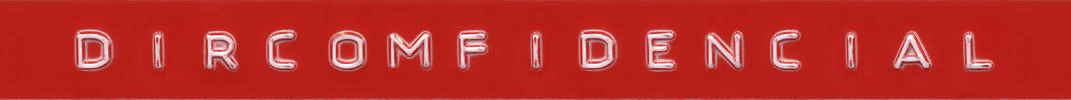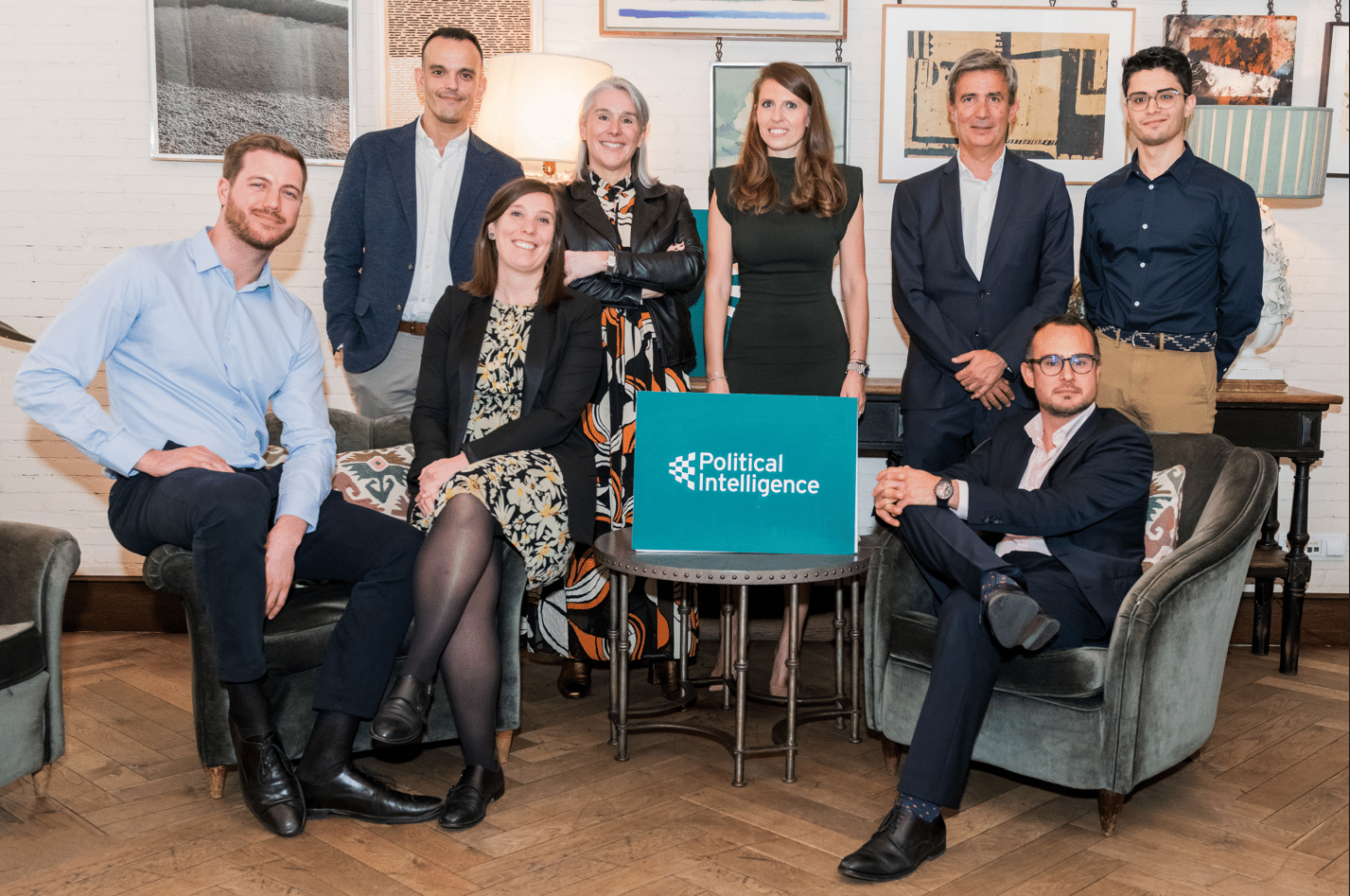Ignacio Peyró: Maneras de amar Colombia
(He estado unos días en Colombia, donde he llevado un “cahier colombien”. Lo trabajaba por la mañana: en el trópico, la noche cae con la rapidez de un telón, se madruga muy duro y eso abre alguna hora para escribir. Son no pocas páginas, que necesitan su cocción. Ya saldrán. De momento, he vuelto con los ojos tan maravillados que no he podido más que hacer caso a San Pablo -“el amor nos apremia”- y escribirle este elogio).
He vuelto de Colombia a España con la sensación de quien sale de un after hours para irse a una clase de contabilidad. Ya no puedo nadar entre las palmeras -primera hora de la mañana- de una piscina azul paraíso. En vano busco puestos donde tomarme un canelazo, y mi frutero no sólo ignora la existencia del lulo, sino que tampoco saluda a la clientela con un sonoro “¡a la orden!” Mis amistades, por su parte, enarcan una ceja cuando describo algo como “chévere” o cargo contra alguien al grito de “hijuepuerca”. Ni siquiera, tristeza entre las tristezas, conduzco una camioneta de seis puertas con las llantas cromadas, que es el sueño de todo colombiano de bien.
Durante todos estos días me he sometido a compulsivas audiciones de vallenato, por ver si mejoraba de mi lastimosa condición, pero oírlo no hace sino agravar mi mal. Todo es inútil. Colombia me persigue de la mañana a la noche; al desayunar, sólo puedo constatar con decepción que aquí no sabemos hacer un “tinto”; al entrar en los bares, me veo ya sin ese aplomo digno de Don Johnson con que pisaba cancha en Barranquilla, Cartagena o Bogotá. Incluso entre las mujeres españolas -tan guapas- observo un preocupante déficit de “caderonas”. En fin, han bastado unos días para que el moreno del Caribe deje paso al “albor mortis” de la oficina y el sombrero de panamá me mire con reproche desde la percha. El viaje a Colombia ha tenido la dulzura de un amor de infancia, pero ya la vida ha dejado de parecerse a un anuncio de FA y uno no sale del hotel por las mañanas sintiéndose un personaje de Graham Greene. Ahora me entran ganas de ir a un rumbeadero y -pena súbita- recuerdo que no hay.
País hijo de una teología benigna, de Colombia echo de menos hasta la impuntualidad, dar propinas como un obispo que impartiera bendiciones o ir al cajero con la sensación de que es lo último que voy a hacer sobre la tierra. Pero hay sensualidades superiores: la dulzura del lenguaje, la carne de un “coco frío” abierto a machetazos o, simplemente, visitar una iglesia y que dentro se cuele el sonido de la salsa. Son las gestualidades con las que la vida a la colombiana se convierte en una sonrisa, como entrar descalzo en el mar y que ese mar sea el Caribe, o contemplar las pirámides de maracuyás con la boca abierta de un niño en una juguetería. Sí, se echa de menos vivir en un país donde, semana tras semana, no faltan los motivos para pronunciar la palabra “daiquiri”. Un país en el que marinos de blanco aún sacan a bailar a las muchachas y donde la virtud -como observó Foxá– se hace harto cuesta arriba.
Yo ya incluso me tenía hecho un plan de vida bogotano. Era toda una agenda. Mañanas en el verde elegante del Parque de la 93. Comidas en Club Colombia, hasta que el último camarero me considerara un “habitué”. Tardes de jugo y helado en la zona rosa. Escapadas nocturnas a Andrés carne de res: uno de los lugares más divertidos de la tierra, como si al cruzar su puerta quedaran abolidos el tiempo y el dolor. Los fines de semana, en ese trópico a escala que es El Prado de Barranquilla o con el vaso rebosante de Buchanan’s en el Harry’s bar de Cartagena. Una vida así, de la playa a la hamaca. Y que la muerte nos coja cuando quiera, con la guayabera ceñida y los ojos vueltos a las altas misericordias del Señor de Monserrate.