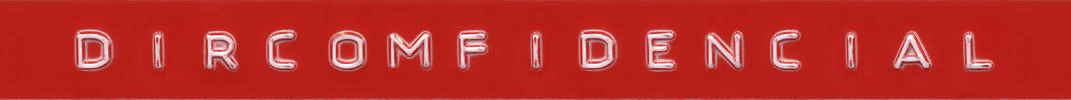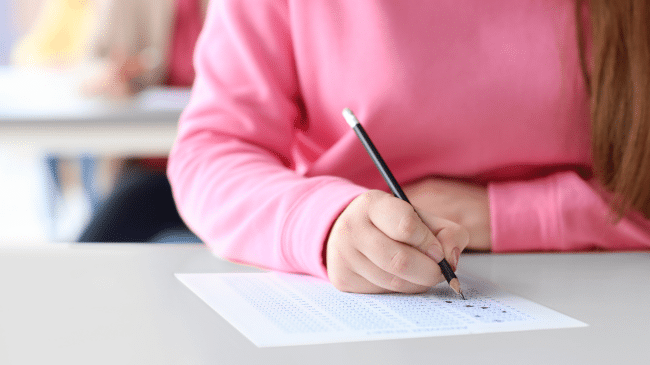Barcelona, II: Plena de seny
En estas cavilaciones, noto que se me hace tarde, miro alrededor y, entre un Palau y otro Palau, redescubro un viejo temor: quedarme sin taxi, ese desamparo del hombre de ciudad. Por error, podemos hacer esperar a muchas personas, pero no creo que a X, plena de seny, nadie haya tenido el cuajo de hacerle esperar: uno solo podría imaginar la consternación entre los camareros, su solicitud ante la belleza abandonada, el revoloteo de las chaquetillas ante la mesa por si pueden ser de ayuda. Ante la emergencia, decido acogerme a la autoridad civil y un agente me manda a Via Laietana: felizmente, se refiere a la calle y no a la comisaría.
Hay pocos placeres más a la mano que coger un taxi y ver pasar la ciudad, fotograma a fotograma, quizá con la ventanilla entreabierta para sentir la atmósfera de estreno de la primavera, como una insinuación. Esta sería la Barcelona que más amamos: de día o de noche, sentir cómo el taxi acelera Diagonal arriba o Diagonal abajo, ir pasando las calles como las cuentas de un rosario –Balmes, Tuset, Aribau, Muntaner-, o como quien se repite la lista de las preposiciones; hacer luego, en un mareo, la incursión por el damero del Ensanche; pasmarme en la sonoridad de Mallorca y Aribau; o bien mirar Barcelona desde su parte alta, cuando la ciudad resplandece como un ensueño aticista; y mirar también Barcelona desde su parte baja, con un aire beirutí, como a la espera de una incursión de la aviación enemiga. ¿En qué otro lugar –me pregunto- se les habrá ocurrido construir un parque de atracciones junto a un templo expiatorio? Finalmente, siempre llegaremos a Macià para recordar las palabras de un amigo barcelonés al cruzar la plaza: “ya estamos en zona nacional”. Por algo los taxistas la siguen llamando Calvo Sotelo.
X me ha dado cita en una de esas cafeterías –observo- cuyos clientes elevan graciosamente la renta per cápita de un país. Al entrar, todo son milhojas y pimpantes tartas Saint-Honoré. Por algún motivo, una de las especificidades de estos lugares es que sean incómodos, y a mí, en concreto, me sientan del salón en el ángulo oscuro: la angostura de la mesa me intranquiliza, aunque luego recuerdo las caderas de X, que, como un soplo del espíritu, son capaces de sortear las sillas sin rozarlas. En solidaridad con su esbeltez, pido un poleo-menta y, al poco de abrasarme con la infusión, aparece ella, llir entre cards, intocada por el mal del mundo. Cada paso es un aplomo. Viene del brazo de su marido, que lleva un jersey “gris de perle” muy adecuado a las gentes poderosas en día de descanso e informalidad. Al darle la mano, me siento como el jornalero que, gorrilla en mano, se pone firme ante su señor.
X es una gran mujer, no sólo por el hecho de que se eleve no sé si dos o tres metros por el suelo. Generalmente, es difícil que haya belleza sin arrogancia, sensibilidad sin malestar, bienestar sin ostentación, inteligencia sin orgullo, ropas buenas que no parezcan demasiado nuevas o demasiado caras. X se las ha arreglado, sin embargo, para tenerlo todo en un grado de privilegio y no ir avasallando. Es cosa de buena escuela, como el gramaje de su tweed, tan bien sincronizado con el día, o como el calibrado perfecto de la extensión de su sonrisa. Al sentarse, pide un Vichy.
X se dedica a lo que me dedico yo, pero ni siquiera recuerdo –oh, foll amor!- cómo o cuándo la conocí: somos amigos y tenemos más amigos en común, ha tenido el gesto de acordarse no pocas veces de uno o de las gentes a las que uno más admira. Lleva lo suyo con un punto de tozudez y de candor, con cierta persistencia solitaria, ajena por completo al activismo, a esa mala baba tan frecuente en la parte femenina del gremio. En general, si su inocencia funciona es porque tiene el sustento no ya de la crianza, de cierta elegancia moral, sino –ante todo- de esa cosa algo ensombrecida y humillada que solíamos llamar, simplemente, buen gusto. En esto de las letras, no trabaja otro género que el caviar.
Mientras estamos hablando aparece otra mujer:
– ¿Vais a subir al final?
– Pues íbamos a subir ayer, pero al final no sé si subiremos.
– Ah, pues a ver si subís.
– Quizá subamos mañana, aún no sé.
– Cuando subáis, nos vemos.
– ¡Claro! Yo te llamo si subimos.
No sé si logro interpretar correctamente la conversación, pero los indicios parecen confirmar todas mis sospechas a propósito de que no hay barcelonés sin masía en el Ampurdán o, al menos, sin un ronroneante Cayenne que aparcar junto a las pistas de esquí. El mensaje es claro: ya es más de la una, toca devolver a X a su marido y no impedir que suban allá donde tengan que subir. Hemos estado más de una hora juntos: no es gesta al alcance de cualquiera. Quizá por eso, cuando salgo de la cafetería, voy meditando entre Enrique V y Ausias March, porque yo fui de los felices pocos que, una mañana cualquiera en Barcelona, estuvo con mon darrer bé.