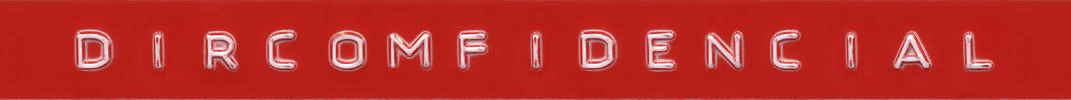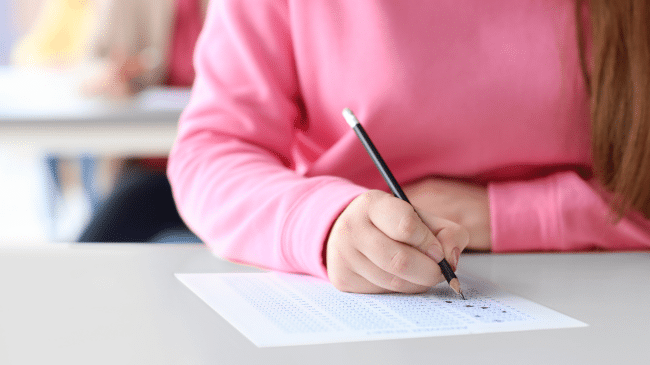Cuando salí de Cuba
QUINTA AVENIDA. “Cada vez que vuelvo a Norteamérica (…) encuentro a las norteamericanas cada vez más esbeltas, mejor vestidas, más perfumadas, más majestuosas, con más sedoso pelo, más meloso cutis y, continuamente, me sorprendo a mí mismo mesmerizado en una esquina de la Quinta Avenida, viendo cómo la sal de la tierra desfila ante mí. ¿A dónde se encamina con tan elástico, seguro, seductor paso? Se va a casa del psicoanalista”. (Augusto Assía, Mi vuelta al mundo)
LAS FLORES DEL JARDÍN. Cuando salí de Cuba me traje no esa especialidad local que es la gonorrea sino quince o veinte discos de la tienda estatal. El mejor es ‘Las Flores del Jardín’, ideal para escucharlo esas mañanas en que el sol parece que sale por molestar. Dos dúos femeninos resucitan las canciones que llevaban ochenta años sonando entre los muertos: de hecho, es un repertorio que surge cuando unos benditos amateurs se reúnen en Sancti-Spíritus, en una casa de pompas fúnebres, a aligerarse las melancolías con la música. Es un sentimentalismo de daguerrotipo viejo, de violeta marchita entre las páginas de un libro, de cuando uno iba a Cuba para no volver. No faltan ni las voces melosas ni, de cuando en cuando, un grato frenazo de trompetas.
PISCO PUNCH. Rudyard Kipling fue un hombre de seriedad perfecta pero eso no le impidió describir en estos términos el pisco punch: “mi teoría es que está hecho con alas de querubines, la gloria de un alba tropical, nubes rojas de crepúsculo y fragmentos de épicas perdidas de viejos maestros”.
RESFRIADO. Tantas aprensiones y tantos dolores de la imaginación ceden ante un lapso real de enfermedad y volvemos a saber que de, ser un coche, nuestro cuerpo sería marca Lada y no Mercedes. No le hemos faltado a la vitamina C, hemos cerrado todos los postigos y hemos tenido el peor miedo a las corrientes de aire porque el frío –según dicen- no se tiene sino que se coge. Al final el frío nos cogió y es el momento de dramatizar la tos, de poner los ojos de tristeza y la cara de quien tiene un penar ilimitado, con ese gramo de placer que aporta el ser ligeramente mártires. Grandes días para sacar el foulard, tomar el consomé reconfortante y preguntarse dónde demonio está mamá. En parte, volvemos a ser frágiles y niños, como si tuviésemos nueva legitimidad para el mimo y la queja. El drama de perder el olfato es semejante al de las sopranos que de pronto tienen mucosidad y carraspeo porque el olfato es el alma de los sentidos y nuestra guía orientativa para el mundo. Unas gotas de agua de Colonia o de Génova lo avivan un momento, antes de acostarse al dar las nueve. La ciencia todavía recomienda paciencia hasta que nos cure una mezcla de miel y de calor y el frío de la calle vuelva a convocarnos como a esos gatos que sienten la llamada irremediable de la noche.
LOS RITMOS DEL MUNDO. A mediados del XIX, escribía Miguel Rodríguez Ferrer, ameno tratadista en la materia, que al fumar un habano se entra de alguna manera en los ritmos del mundo, igual que cuando vemos “las olas entregándose en el mar, el jugueteo de las llamas en la lumbre o el incesante parpadeo de las estrellas en un cielo de campo”.
LA ESPAÑOLA CHINA. La última emperatriz de China hablaba en oculto, detrás de una celosía, para aumentar el temor y temblor de unos súbditos que se tenían que arrodillar para escucharla: con el padre de Marcela de Juan, alto funcionario de la corte, la emperatriz mostraba la cortesía de excepción de mandarle poner una almohadilla. Poco después, aquel señor Hwang, españolizado como De Juan, pasaría por Madrid como embajador del Celeste Imperio: eran los años diez y veinte del pasado siglo y él fue el responsable de arrancar el primer De Dion Bouton –automóvil mítico– entre Cibeles y la Puerta de Alcalá. Residentes en Velázquez, la familia De Juan –padre chino, madre belga– no tardaría en amigar con Canalejas, con Natalio Rivas, con el conde de Romanones, con lo mejor del país. Pío Baroja pasearía por el Retiro con el gran mandarín, a quien gustaban la zarzuela y las gollerías francesas de Pécastaing, aunque –varón arrojado- lo que más le gustaba eran los muslos tan acogedores de la Chelito. Por entonces, su hija Marcela era una niña chinita con una hermana, Nadine, que vistió como un chico hasta los 7 años y que llegó a ser oficial del ejército y una heroína del automovilismo en la edad del sport. Son muchos los episodios de puro transporte de gozo de las memorias de Marcela de Juan, la española china que tuvo el tino de nacer con el siglo en la ciudad de La Habana. En realidad, son un clásico oculto de nuestra literatura memorialística, un pecio de la era del cosmopolitismo cuyo anecdotario –el aprendizaje del chino, las monjas francesas del viejo Pekín, el paquebote de Messageries Maritimes hasta Shanghai– no hubiera desmerecido de las páginas de un Paul Morand o los poemas de un Brauquier. Véase que, no tan lejos de Morand, Marcela de Juan trató por extenso al Nobel y cónsul Saint John Perse, allá en Pekín. Figura de tanto mito, extraña poco que –allá por los setenta- las personas mejor leídas del país todavía pensaran que Marcela de Juan era una leyenda. No lo era: sus memorias cogen polvo en las librerías de viejo, pero aún se publican sus antologías de poesía china, que ella tradujo con sensibilidad de excepción. Hacia su final, iba a transigir no poco con esa devastación del maoísmo, pero ni siquiera eso empaña su gran logro: narrar la dulzura de vivir en la China inmemorial, suave como el susurro de los bonzos.
EL MANISERO SE VA. Hay un gozo mayor que escribir y es no escribir. Dicho esto, conviene no abusar.