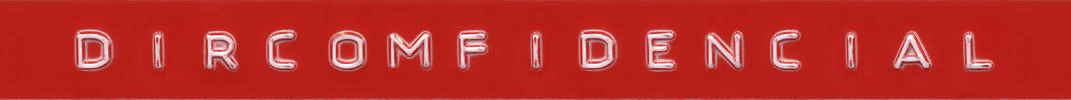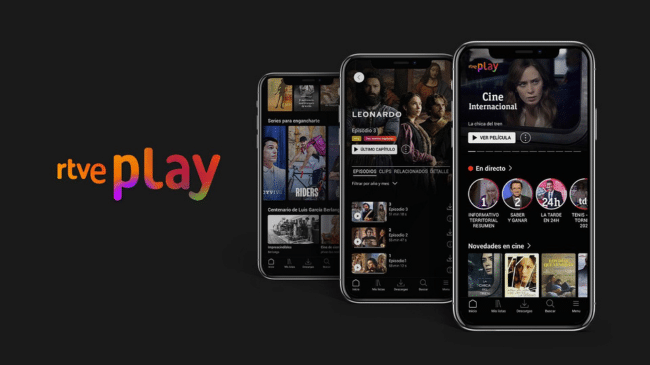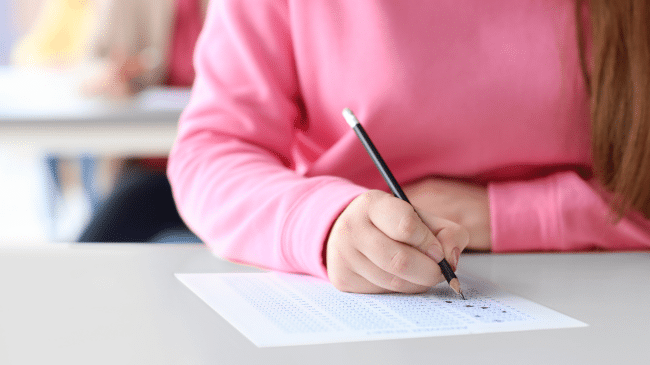La miel del escándalo
Guillermo Zapata nos trajo las primicias del escándalo y uno casi se alegró, porque se estaba temiendo que esta regeneración nos trajera mucha dignidad y democracia, pero nos quitara el tema de conversación en los bares. El escándalo es, hoy en día, sobre todo eso: un tema de conversación, y apenas le queda este significado tan pequeño, en una sociedad vacía hace tiempo de todos sus tabúes. Y es que, de entre los sistemas represivos, el de los tabúes fue siempre el más acabado y eficaz: estaba fuera de la racionalidad y por eso era inmune a ella. No era un sistema razonado, sino el reinado de arbitrariedad, del simbolismo poético; una estética, más que una moral. Conculcar sus mandatos te convertía no en un criminal, sino en algo peor: alguien que no respetaba la etiqueta tribal. Una persona sin gusto.
El hombre alcanzó la mayoría de edad, y con ella abrazó una ética basada en la razón; inevitable, y deseable. Pero aquello dejó también la vía expedita a esa corrupción de la racionalidad que es el sofisma. Hoy podemos reírnos de la Shoah, de sus mil reediciones modernas. Hoy podemos invitar a una ración de tetas no solicitada a la feligresía de la Complu. Y luego usar el sofisma para tejer un mullido colchón protector en torno a nosotros, hasta que escampe el temporal. Esta vez, ha escampado en cosa de una semana, que es la duración media del escándalo mediático en la sociedad de la información. Si el votante tiene memoria de pez, los medios no digamos, y ya ha llegado el temporal griego a exigir su sitio en la peana catódica. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Lo de los españoles, concretamente, es pasar de todo.
Seguimos, como sociedad, apegados al fenómeno del escándalo, pero más que nada como un convencionalismo desbravado, inofensivo. Unos juegan al enfant terrible y los demás jugamos a escandalizarnos, en una ceremonia de fingimiento que produce ya mucho cansancio y que no es sostenible en plena temporada de piscinas. Las piscinas son los mil ojos turquesa del verano, y el espíritu de la laxitud ya recorre las colonias ajardinadas del piscineo: Aravaca, Puerta de Hierro, Mirasierra. Vargas Llosa y la Preysler, con la sabiduría que dan los años, aprovechan la benevolencia general y sacan a pasear su romance en el mejor momento del año. Levantan su amor contra la canícula, como una columna de frescor inesperado –un fresquito de panteón señorial o de morgue –. Han sido muy hábiles con el timing. Esta campanada la llegan a dar en el centro del rigor invernal, y hubieran roto las vitrinas de todas las salitas bien. Ahora, a lo más, desatará alguna lengua tras las celosías, rápidamente sofocada en el rumor de las mil conversaciones de la noche estival.
Me llena de nostalgia esta pérdida del escándalo, de la capacidad de escandalizarnos de verdad. Esta capacidad, a poco que uno lo piense, no es otra cosa que capacidad de asombro: ésa que tenemos de niños y que perdemos al constatar, andando el tiempo, que las novedades no existen. Que lo nuevo no era el mundo, sino uno mismo, y ya dejó de serlo. En esto se ve que la sociedad peruana, por ejemplo, es mucho más joven y saludable: el escándalo es la sazón de los días, y ellos son aún capaces de paladearlo como un ceviche suculento. Allí Jaime Bayly retrata el episodio con genialidad, con la ilusión de un niño el día de Reyes. Los cronistas de esta orilla tuercen el gesto con una mezcla de asco y pereza, como una marquesona sobrealimentada que acabase de abrir una ostra chunga. Y trata la exclusiva como lo que es: una anodina transacción mercantil, un rutinario remate de subasta con que la gran coleccionista de hombres engarza otra pieza a su serie: el cantante, el aristócrata, el ministro progresista, el premio Nobel. Esta renuncia al aspaviento, esta pose de estar de vuelta nos hace incapaces de reaccionar a la injusticia y de regocijarnos frente al ridículo. Somos pura civilización, y nuestra boca viejísima ha perdido el gusto por la miel del escándalo.