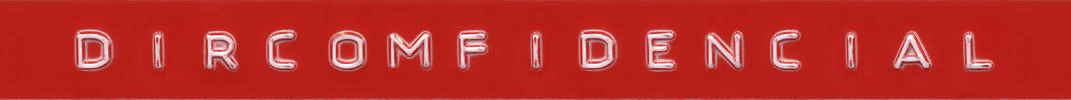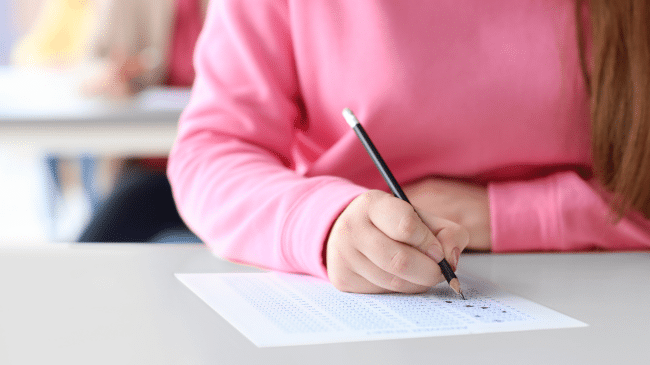Odiar y amar la Feria del Libro
Los nacionalistas del Retiro llevamos la feria del libro muy a mal: las casetas rompen la perspectiva tan clara del paseo de coches y, entre los barracones de los baños y la masa en chancletas, las suaves praderas a la inglesa recuerdan menos a un ensueño del petit Marcel que a una zona de Benidorm particularmente degradada. Quizá –pensamos-, de celebrarse en febrero o noviembre, podríamos ahorrarnos las inelegancias propias del verano español, y todo importaría mucho menos. La feria, sin embargo, tiene lugar en el momento más fragante del parque, justo cuando la Rosaleda se resuelve en flores y los atardeceres merecerían un Lorena. Por eso, la molestia es aún peor, y por eso, en el esquinazo de mayo y junio, quienes vivimos por ahí asistimos a la toma del Retiro con el mismo escándalo con que un Lord vería a una comuna de anarquistas instalarse en su jardín. Por supuesto, quien no pertenezca a la tribu del Retiro, bien puede sentirse irritado ante estas consideraciones. Pido aun así comprensión, siquiera sea apelando a un derecho que ya se ha convertido en fundamental e irrevocable: el derecho a poder sentirnos vejados por algo y convertirlo en nuestra causa.
Junto a la incomodidad, en el desdén a la feria también tuvo su parte el esnobismo intelectual. Al fin y al cabo, todos somos el esnob de alguien, y durante años uno se fingió lo suficientemente airoso como para juzgar muy inferior el hacer de turista cultural cuando podíamos quedarnos en casa y anotar las homilías de Bossuet. Son tonterías de la primera edad, claro, aunque no sin malestar de fondo: los homenajes colectivos a “la cultura”, así en general, no dejan de participar de esos sutiles embaucamientos que no admiten contestación, y no es cuestión de recurrir a Girard para insistir en que el exceso de sentimentalismo y naïveté, por alto que sea el propósito, tiene por defecto un envés violento y agresivo. Bien, por bajar a la tierra, también cabe decir que en días como estos puede suceder que Julio Llamazares nos robe un taxi, y ahí habría que tener la dulzura de Santa Teresita de Lisieux como para no desbocarnos en imprecaciones. Y no siempre la tenemos.
Quizá por estos motivos, he preferido frecuentar, mucho antes que las ferias del libro, las ferias de ganado y las ferias de alimentación. Seguramente parezca un gesto filisteo, pero hablo de experiencia y, si quieren, de délicatesse. Vender un buen jamón, por ejemplo, provoca en el alma una satisfacción blindada, autosuficiente: un buen jamón es cosa cierta, segura e indubitable. En cambio, al vender un libro –al vender nuestro libro-, casi dan ganas de pedir perdón: siempre podíamos haberlo hecho mejor, siempre podíamos habernos esforzado más. Y de ser gentes más consecuentes y honestas, quizá tendríamos que decir, “mire, señora, le agradezco que quiera gastarse todo ese dinero en el libro. Pero ¿ha leído usted el Enrique V, o las Novelas ejemplares?”
Como sea, este año he ido varias veces no a una, sino a dos ferias del libro, tal vez porque hay pocas libertades más agradables que traicionar los propios prejuicios. Era mi primera vez como firmante, y ya se sabe que nada nos da una complacencia tan necia y candorosa como la novedad: si acaso –como me ha pasado a mí-, sólo el admitir que uno tenía cierta equivocación culpable, en este caso, la intelectualización del desprecio. Porque, en verdad, las apreturas distan de ser acogedoras, pero había en la feria una cierta hermandad muy convivial: saludar a un amigo editor que está en no sé qué caseta, a un amigo escritor que firma en otra, quedar para tomar una cerveza off-Feria con alguien que vino de lejos. Pertenencias y vínculos. Lo más llamativo, sin embargo, es que uno se da cuenta de que tener una editorial o una librería son propósitos que sólo se explican por un candor tan firme, tan a despecho del mundo, que no es nada malo, sino todo lo contrario, que tengan su momento, sus días de honra pública, unas semanas para lucir lo último que les queda y que no es sino la superioridad espiritual.
¿Qué sería de nosotros sin ese noble genio amateur? Hay tantos consultores de Price que no está nada mal que haya gentes con el quijotismo suficiente para ir salpimentando el mundo de literaturas. Por eso, una feria del libro puede parecer cosa risible y modesta como una convención de canaricultores, y sin embargo habrá ahí una dignidad salvadora y sólida, difícil de encontrar en otro comercio que no sea el libresco. En el momento del hambre y la pobreza, Juan Gil Albert se conjura a “rebasar lo sórdido del mundo”, a “mantenerme siendo un ser dispuesto / a defender impávido mi lujo”. Es difícil que al hablar de la literatura no terminemos, al final, por hablar de hambre. Pero belleza, pensamiento y libertad están en el libro, y por eso no es lo mismo –con perdón- traficar con stock-options que editar a Chateaubriand.