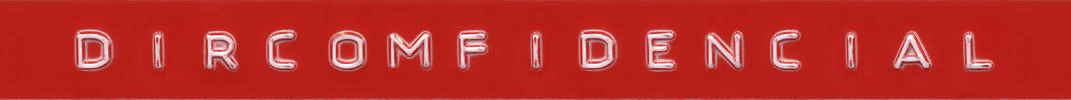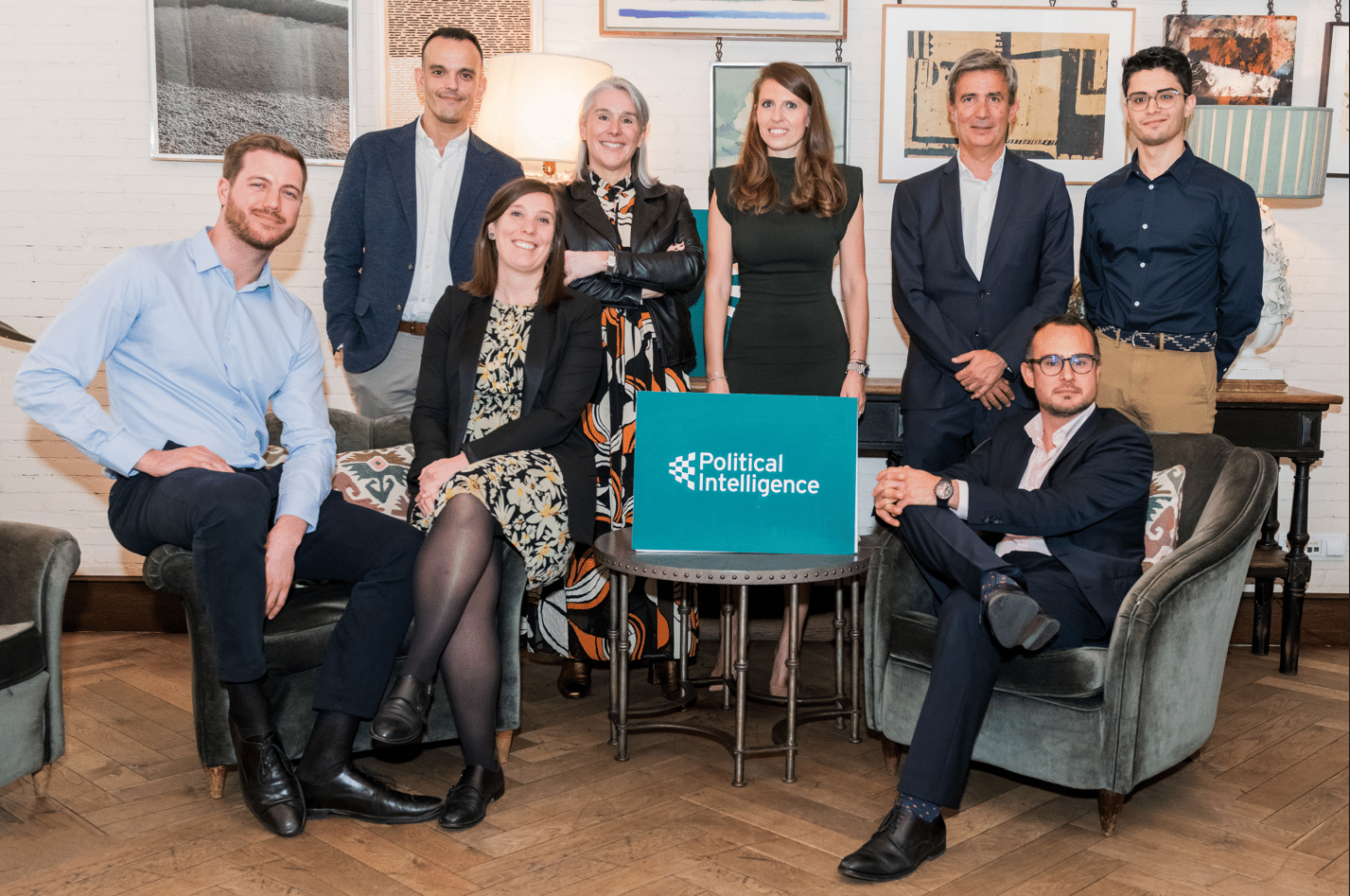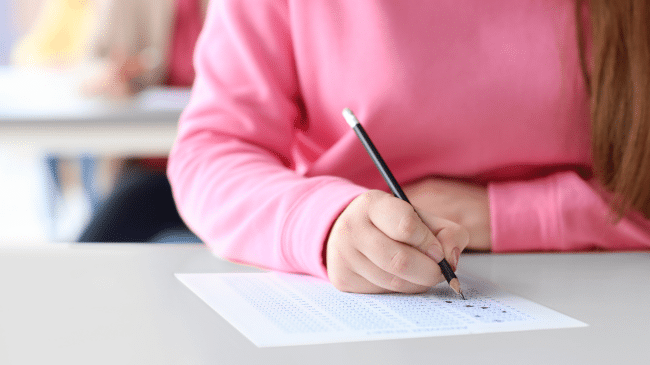Viajes de domingo
SAN URBANO. Los vinateros, bodegueros y demás han recurrido a un buen número de santos para asegurarse cosechas copiosas, libres de pulgones y de heladas. Entre ellos está San Vicente, a quien, por cierto, no se le conoce ninguna relación con el vino. Los franceses, curiosamente, son muy devotos de San Vicente, a pesar de que este fuera español, y trazan etimologías enológico-fantásticas a propósito del “vin” de “Vin-cent”. Otro santo recurrente en la viña es San Urbano, el cual, sin embargo, no siempre se ha mostrado infalible en su intercesión. Los vinateros del pueblo de Rouffach, en Alsacia, al comprobar, a finales de mayo del año 1682, que su patrón no les había protegido las viñas de una helada asesina, arrojaron su imagen a una fuente, al grito de “si no quieres darnos vino, ¡bebe agua tú también!”.
VIAJES DE DOMINGO. Tiene la atribución heráldica de muy noble y muy leal, el urbanismo generoso de las plazas mayores y las ruinas de un castillo que habla de la lucha contra el moro pese a los esfuerzos multicultu de la Administración municipal. Los poetas cantaron su frío plenilunio y un soldado francés burló famosamente a las muchachas que salían al balcón por dejarse cortejar. Fue lugar de mercadeo para exportar lanas a Inglaterra y de eso queda una armonía en piedra vieja que explica, con demasiado énfasis, el erudito archivero de la población. A finales del XIX, el centro urbano derribó sus murallas, del mismo modo que la nobleza local cedió su importancia en favor de los grandes opositores, los médicos especialistas y los comerciantes de géneros selectos.
Son todas las vetustas españolas, resumidas en la capital de tercer orden de Ángel María Pascual, valederas para un viaje de domingo, con visita al museo-sacristía en cuya puerta cuelga la última pastoral del señor obispo de la diócesis. Imágenes del tiempo, banderas sin colores penden de las farolas desde la fiesta del santo mártir patrón de la ciudad. Al caer la tarde llega el tedio provinciano y alguien entra en el bar Copacabana a tomar café con leche. Los cines, en cambio, se llaman Independencia o Avenida, y hay hotelitos de novela de adulterio, y unos muchachos ociosos en el Parque de la Diputación, y bares de las afueras donde se ve un partido de segunda, y un paseo junto a la muralla para pasar la tarde económicamente, y un obrador de pastelería reputado, y una plaza con terrazas donde en verano toman horchata las familias. Unos novios se dan la mano en la suposición de que los enamoramientos convencionales serán matrimonios felices.
No faltan la delegación de Hacienda, el Banco de España ni la Gobernación Civil, y hace mucho que la plaza del Generalísimo dejó paso a la plaza de la Constitución. También suele haber un río, un puente de romanticismo algo anacrónico que en invierno hace una bonita postal de frío y niebla. El turista ocasional compra embutidos del país y come en uno de esos restaurantes regionales donde, con suerte, puede tropezar con algún exdiputado de UCD. Y al volver a Madrid, las luces de la M40 se confunden con la lumbre de la casa y esa íntima felicidad, en tono menor, de los domingos.
LOS DE FUERA. Casi nadie aprovecha más Madrid que ese ganadero de Ciudad Rodrigo que viene a visitar a sus nietos o el médico que se llega a participar en un congreso de pediatría. Ellos son, entre otras cosas, quienes ven los cambios que los madrileños profesionalizados ya no advierten. Tienen algo de aquellos expatriados que regresan, meses o años después, y que de pronto redescubren las finuras del tapeo o que el Prado sigue siendo el Prado. Uno ha oído auténticos himnos con un boquerón en vinagre ondeando en una punta del palillo. Los que vienen de fuera suelen coincidir en que Madrid en primavera está bonito, pero uno tiende a creer que el otoño es la gran estación de las ciudades.
RIBES Y CASALS. En la vieja memoria de España tienen su sitio aquellos viajantes de hilaturas de Terrassa o textiles de Sabadell, como figuras de fondo de una novela de Galdós. Iban a toda España a surtir de pañería fina a los sastres y de tejidos de fantasía a las modistas: batista, hilo de panamá, crêpe de seda y mantones de manila, todo un muestrario. En Madrid se hicieron fuertes en una ambientación precisamente tan galdosiana como la calle Atocha, el único lugar de este mundo donde los merceros –Bobo y Pequeño, Ribes y Casals– fueron saga. No hace tanto supimos que han cerrado dos mil empresas del sector textil en Cataluña. Por supuesto, mientras el textil catalán se hundía, era propio de algunos hombres públicos el jugar a no llevar corbata.