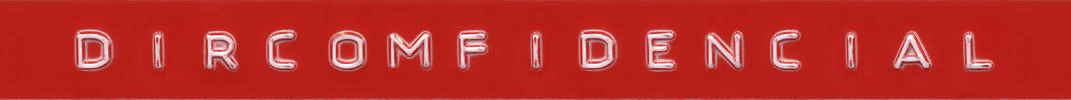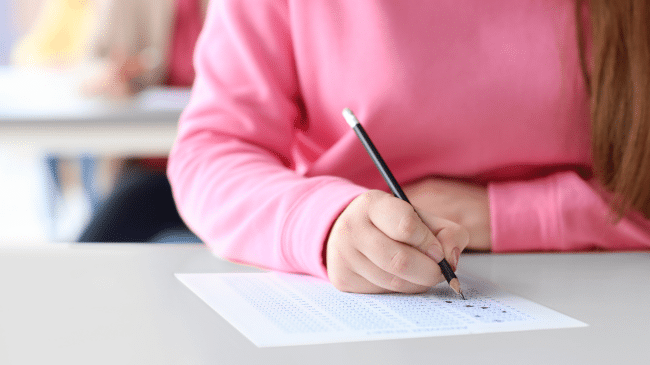La torre Pelli y los nuevos Atilas
Hubo un tiempo en que los Atilas de este mundo se conformaban con destruir; mucho más listos, los Atilas contemporáneos saben que construir causa un daño mucho más irrevocable. Así ha sucedido en España desde hace más de sesenta años, y así está sucediendo en Sevilla ahora. Hablamos de la torre Pelli, ejemplo no menor de que, en arquitectura, ni la carestía garantiza el espanto, ni el músculo financiero es sinónimo de gusto o de mesura.
Ciertamente, el edificio de Pelli, por sí mismo, llama poco la atención: de Tirana a Denver, uno puede encontrarse repetidos hasta el infinito esos armarios mazacóticos que, a ojos de personas con más poder que ilustración, representan hoy la modernidad como, antaño, unas buenas chimeneas humeantes hablaban de progreso. Hasta en Corea del Norte han copiado la idea con grandilocuentes rascacielos, por no hablar de esos árbitros del gusto que son los jeques del Golfo Pérsico, y el propio Pelli se ha dedicado a estercar una amplia parte del mundo con sus obras. El problema, por tanto, no es la torre Pelli en sí, enésima regurgitación de una idea mediocre: el problema es que esté en Sevilla, para alzar la idea mediocre a idea criminosa. No en vano, a falta de otras amenidades, quizá podamos entender un armatoste así en el Golfo, pero la torre Pelli es tan necesaria para Sevilla como la torre Montparnasse para París o la torre de Valencia en Madrid: es decir, no es necesaria para nada, salvo para el muy oblicuo placer municipal de que en cualquier sitio las cosas se pueden hacer igual de mal que en los demás.
Quizá lo primero que llama la atención es la arrogancia: que unos banqueros y unos munícipes decidan que, como el prodigioso horizonte urbano de la ciudad no ha cambiado desde el siglo de oro, ya es hora de demostrar que somos mucho más avispados que nuestros antecesores. Esa paletería, la necesidad de decir que a modernos no nos gana nadie, no ha sido infrecuente en nuestro país –ni fuera de él-, y en su propio patetismo lleva su condena: del mismo modo que nadie espera un aeropuerto que sea una obra de arte en Castellón o Ciudad Real, cualquier rascacielos en Sevilla parecerá un tachón en la piel de la ciudad. Sin embargo, hay algo aún peor: lo grave de la torre Pelli es que sólo puede ser algo, sólo puede llamar la atención y hacerse un nombre porque comparte perspectiva con la Giralda. Por nada más. Sólo tiene razón de ser para agraviar el pasado y humillarlo, porque la belleza de la Giralda, recorrida de tiempo, hecha de los materiales más humildes, no puede hacer más ante la torre Pelli que un viejo húsar a caballo ante los tanques.
Hasta ahora, airosa y esbelta, la Giralda era ejemplo de arquitectura significativa: anclaba la vista en la ciudad, era un esfuerzo de hombres que cooperaron durante siglos, un monumento capaz de cifrar tantas densidades de la historia de Sevilla y aun de España. Moros y cristianos, reyes y obispos, pícaros y santos se fiaron a la sombra de una torre donde, como en un palimpsesto, podía trazarse la biografía de una ciudad axial entre Europa, el norte de África y América. La Giralda se alzaba, así, como un triunfo de la voluntad humana de belleza sostenida en el tiempo. Y los sevillanos lo han sabido entender, y por eso Sevilla ha sido una ínsula ante tantos y tantos destrozos como hemos tenido que ver en España. Por supuesto, siempre habrá quien se queje por el casticismo que esto pueda conllevar, pero incluso esta desventaja sería ínfima ante una realidad más honda y más noble: el saber, como han sabido los sevillanos, que uno vive en un lugar que merece la pena respetar. Ese es un amor activo que hace ciudad mucho más allá que el papel de los proyectos de cualquier alcaldada.
No poca de la fealdad arquitectónica del siglo XX se explica por las carestías y las prisas: la urgente reconstrucción tras una guerra, por ejemplo, o la necesidad de acoger a las familias de los éxodos rurales. También han tenido la culpa malas ideas urbanísticas –pienso ahora en el Batán- de boga tan efímera como legado venenoso. Nada ha habido, sin embargo, tan infecundo y corrosivo como esas arquitecturas del poder sin conciencia de la propia dignidad. Es una vieja dialéctica, por la cual los reyes de este mundo buscan su legitimación cultural con grandes obras, sin que falten artífices para darles la coartada y lucrarse con ello. Lo dijo Orwell al escribir cómo la arquitectura podría considerar beneficiosa la tiranía. Es lo que ha pasado ahora en ese archivo de dulzuras que es Sevilla.
James Lees-Milne era aún un muchacho cuando, en una fiesta, vio a un filisteo desenfundar su rifle y encañonar a una estatua de Apolo. Desde ese momento, el escritor iba a sacrificar todas sus energías y capacidades para defender a la belleza de “los enemigos de todo lo que es hermoso”. Ellos siempre han estado con nosotros, cierto, pero que hayan acampado en Sevilla es una novedad deplorable. A estas alturas, lo único que cabe esperar es que la imagen de la Giralda ante la torre Pelli se alce como ilustración de un atropello, la lección de los encofrados de una civilización perpetuamente débil ante esa barbarie que es siempre la ley del más fuerte.