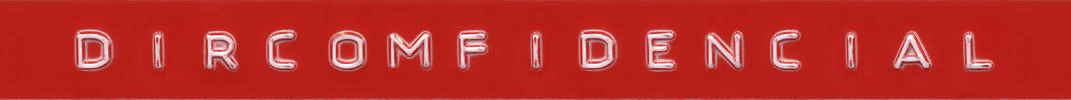Ignacio Peyró: The Economist, o la casa del “periodista-intelectual”
Con un perfil de Adam Smith como imagen tutelar y más de mil páginas de extensión, el volumen encargado por The Economist en 1993 para celebrar su sesquicentenario no podía ser más elocuente de sus principios fundacionales: defender la causa del libre mercado con “un estilo persuasivo y una devoción por los hechos rayana en el fanatismo”. Sin duda, un semanario que, en sus primeros tiempos, allá por los años cuarenta del siglo XIX, logró sobrevivir a artículos sobre “la producción de remolacha y el consumo de azúcar en la Zollverein”, estaba destinado a tener la larga vida que ha tenido.
La autoridad y la influencia le acompañaron, además, desde el principio, desde que un espabilado James Wilson decidió que la economía de escuela clásica y el impulso del free trade tenían la solución a buena parte de los males del mundo. En verdad, no puede decirse que el Economist haya sido desleal a su misión primera, con un origen que es espejo y homenaje de tantas aportaciones del ingenio mercantil cuáquero en la Inglaterra del XIX. El éxito ha acompañado la fidelidad a su proyecto: de los 1.750 ejemplares que comenzó por distribuir en Londres en 1843, ha pasado a más de un millón y medio de revistas vendidas a escala mundial. En los años sesenta, en un raro cambio de política, llegó incluso a ofrecer –para el Cono sur de América– una edición en español: fue una de las pocas ocasiones en que el Economist, siempre “fantásticamente rentable”, perdió dinero. Aprendida la prudencia, el semanario ha surfeado la crisis financiera –cierto director confesó que, al cabo, “las malas noticias nos ayudan”- y la crisis de los medios con la unidad de propósito que asegura la paz social de un accionariado sin mayorías claras y forzado a equilibrios. Sí, en ese accionariado hay Rotschilds.
El Economist ha logrado lo que casi ningún otro producto periodístico ha logrado: que al ver su portada y dejarla pasar, uno tema estar perdiéndose algo, ya sea un obituario sobre un arzobispo polaco de la transición post-comunista, ya un informe sobre las posibilidades de negocio en el sector gasístico del Turkmenistán que –de alguna manera- logra hacerse interesante. Ayudas para la fama no le han faltado, desde el Bill Gates que dijo que no tenía televisión para poder leer la revista al fundador de Oracle, Larry Ellison, que por su parte afirmó que de joven pensaba por sí mismo, pero que luego ya le bastó con ojear el Economist. Uno de cada tres de sus lectores americanos es millonario; los otros dos lo leen a modo de santo y seña para llegar a serlo.
En los años sesenta, en un raro cambio de política, llegó incluso a ofrecer –para el Cono sur de América- una edición en español
Hubo quien cifró el éxito del Economist en una máxima del periodismo británico: “simplifica y exagera”. Sin embargo, la tradición de la polémica política y económica –“economist”, en 1843, tenía un matiz de autoridad científica que hoy no tiene- está en la herencia de una publicación que mantuvo a Walter Bagehot, desde 1861, durante más de quince años a su frente. Si hoy recordamos al prohombre como el soporte teórico de la Corona inglesa, en el Economist hizo escuela con más de dos mil artículos que le convirtieron en el primero de los grandes pundits del periodismo inglés, con habilidad inamovible para opinar sobre el sistema bancario, los cambios en el gabinete o el teatro de Shakespeare. Actualmente, la página de análisis de política británica le rinde homenaje en su nombre, del mismo modo que Charlemagne, por ejemplo, trata de la política de la Unión Europea desde Bruselas.
De acuerdo con la visión de Andrew Marr, el Economist es de los pocos paradigmas reales y efectivos –es decir, exitosos- del trabajo del “periodista-intelectual”. Marr cifra en dos los momentos de auge de esta figura en Inglaterra: el primero, canalizado ante todo a través de The Observer, en la hora del consenso socialdemócrata de la postguerra, y el segundo, antes y durante los años de Margaret Thatcher, con signo opuesto al precedente. A este respecto, valga decir que si el Economist ha sido conservador, lo ha sido en la medida en que algún planteamiento del conservadurismo ha coincidido con una línea editorial que es liberal en lo económico y casi libertario en lo social. En definitiva, algo aproximado a un centro radical.
Cuenta Valentí Puig que cierto periodista indio, hombre veterano, fue al término de su corresponsalía en Londres a visitar la redacción del Economist. El buen hombre lo había tomado como una recompensa. Cuál no resultaría su sorpresa que, donde esperaba ver varones barbados, doctos cátedros y graves padres de la patria, lo que se encontró fue un buen montón de muchachos barbilindos recién egresados de Oxford. Por supuesto, se sabe que la empresa manda ojeadores: Magdalen College ha dado al Economist no pocas de “esas cabezas tan grandes que apenas se pueden sostener sobre sus hombros”. Gente clever, como tal vez dirían ellos mismos; otros, más críticos, han hablado de ese tipo de jóvenes que se esfuerzan por parecer viejos. La tradición de la casa busca, en todo caso, que tengan la confianza y la brillantez necesarias para escribir de lo que sea y como sea.
Con su parte de mito, el aire Oxbridge del Economist ha suscitado su nivel de vituperio y leyenda negra, por un esnobismo intelectual propio de la brillantez autoconsciente y los vicios de siempre de la old boys network. El resultado es esa mezcla puntual de pretenciosidad y exceso de confianza, de arrogancia y sofistería al estilo de la Oxford Union, que en algún momento pueden acusar las almas sensibles cuando el ingenio de un artículo es de esos que parecen ir perdonando la vida. En efecto, sólo desde lo alto de la torre late fiftie’s que ocupa el semanario en la entraña de St. James se puede haber escrito, por ejemplo, un obituario de Dios: quien trabaja en esa redacción, claramente, ve el mundo desde muy arriba. Mensajes publicitarios como “en la cima se está solo, pero al menos hay algo que leer” no han hecho mucho por granjearle a la publicación una fama de humildad corporativa.
Las críticas al Economist han venido, ante todo, de la anglófilofobia de unos estadounidenses críticos con sus compatriotas que compran el semanario londinense con la misma credulidad con que las damas de antes se afanaban por las novedades de París. Leer el Economist, se ha alegado, sería como leer un Reader’s Digest para seniors poderosos, más allá de la crítica a ese otro esnobismo según el cual todo lo extranjero es bueno, y si es de la vieja metrópoli, aún mejor. Básicamente, el alegato de fondo consiste en que el Economist apenas aporta exclusivas, en la falibilidad –rara vez reconocida- de los análisis, en la preponderancia de la opinión sobre el reportaje y en una actitud omnisciente, alimentada por la falta de competencia, que no se cohonestaría con la realidad del producto. También se alega que los tiempos de mayor autoridad del Economist ya pasaron, que su voz tenía otro peso cuando –hasta los noventa- había mayor campo de batalla para la libertad económica o la desregulación en Occidente y la globalización era más una promesa de futuro que la verdad de cada mañana.
La realidad, sin embargo, se impone: incluso de pertenecer a las cosas que no son lo que fueron, si hay un medio que puede alardear de llegada, de coherencia, de rigor, de calidad, de trayectoria, ese es el Economist. Y si, en un gesto de abandono franciscano, la revista debiera desentenderse de todo eso, todavía serían evidentes unos estándares de buen hacer y libertad periodística que muy pocos pueden siquiera permitirse. Por muchas pegas adventicias que uno pueda ponerle, el Economist ha logrado mantenerse como institución cuando casi todas las cabeceras más o menos catedralicias se han abaratado, y si cuenta con el éxito de los lectores –snobs o no-, cuenta no menos con la admiración del gremio, siempre quisquilloso a estos respectos, de los periodistas.
De acuerdo con la visión de Andrew Marr, el Economist es de los pocos paradigmas reales y efectivos –es decir, exitosos- del trabajo del “periodista-intelectual”
Un semanario tan liberal como el Economist sólo ha podido pervivir durante tanto tiempo en los kioscos de todo el mundo, de Sao Paulo a Abu Dhabi, con un régimen de funcionamiento interno entre la Cartuja y el Komintern. Lo más famoso, claro, es lo que no se ve, lo que no hay: firmas, bylines. Es una política perpetua, aunque –según dicen ellos mismos- no es el Economist el que ha cambiado, sino todos los demás: hasta muy avanzado el XIX, las informaciones, editoriales y demás no se firmaban. La regla afecta incluso al director, cuyo nombre no aparece en la portada, y a quien, sin embargo, al ceder el mando, se le permite, de modo excepcional, firmar un artículo entre el consuelo y la valedicción.
¿Cuál es el sentido de mantener esta regla? El primer sentido para el Economist ha sido práctico: hoy, su anonimato es un valor por su rareza. Ha servido para hacer marca y para estimular la percepción de que, al no ir firmado, pareciera que en cada uno de sus números bajara del cielo de la verdad incontrovertible. Con el anonimato, la excelencia recae por entero en el medio y no en el periodista. Así, entre otras cosas, se evita el vedetismo tan común en la profesión. Por otra parte, el silencio autoral permite algo común en todos los periódicos pero que en el Economist se lleva al extremo: si de la escritura responde el medio por entero, diversas personas de la redacción –y, desde luego, el director, que puede pulir y pule hasta el último titular- tienen competencias para reescribir, modificar, enmendar o ampliar el texto del autor originario. Al tiempo, se argumenta que emplear la propia firma alienta un sentido de la responsabilidad que se centra ante todo en lo que uno suscribe –y en su fama subsiguiente-; por el contrario, si no firma nadie, el autor se ve forzado a pensar en los términos del medio y no en los suyos propios. Además, se asegura que la revista sea “un colegio de opinión” en cada número, un palimpsesto de muchas manos que da continuidad a una voz uniforme.
La falta de autoría visible, en fin, evita que el director del medio se crea el dueño del medio y no el servidor de una causa superior a él; el estilo permanece unitario y la ausencia de firma asimismo refuerza la credibilidad de las causas por las que el medio aboga en cuanto medio. Por lo demás, el anonimato pone en pie de igualdad a los miembros de una redacción que saben que sus éxitos y fracasos –copar la portada o ver cómo su tema termina en la basura- son sólo un drama de puertas adentro, lo que internamente refuerza tanto la autoridad como la competencia. En cuanto a las fuentes, si a uno no le cogen el teléfono pese a ser del Economist, tampoco se lo cogerán aunque sea el mismo Bagehot vuelto a la vida. Nota bene: los más maliciosos siempre han supuesto que el anonimato no es más que un medio necesario para que los poderosos del mundo no sepan que su venerado semanario está escrito por unos muchachos recién licenciados.
Lo más famoso, claro, es lo que no se ve, lo que no hay: firmas, bylines. Es una política perpetua, aunque –según dicen ellos mismos- no es el Economist el que ha cambiado, sino todos los demás.
Las reglas están, por tanto, muy claras, lo que no quiere decir que, sin demasiado ahondar en sus corazones, la mayor parte del escuálido personal de redacción no quisiera llevarse los tantos y la gloria que pueden venir con la firma. A cambio, nadie piensa que escribir en el Economist pueda verse, precisamente, como un deshonor, aun cuando la anonimia también permita –como recuerda Marr– que uno pueda polemizar, sí, pero dentro de unos límites empresariales y editoriales impuestos, ceñidos a la agenda liberal.
La norma tiene sus alivios y excepciones: los grandes informes, por ejemplo, sí se firman, en tanto que sería una crueldad manifiesta dejar sin paternidad a todo el rimero de papel de que constan. Con todo, son firmas transcritas de modo no poco oblicuo: por dar un ejemplo ficticio, “las posibilidades de la industria de la animación son crecientes en un mundo ávido de banalidad, pero esa misma banalidad puede ahogar su crecimiento, dice Andrew McCain”.
Así, los redactores del Economist se han de buscar el brillo mundanal por otras vías, generalmente por la de la escritura –y escriben y publican, hay que advertirlo, más que El Tostado. Si de algo alardea el Economist es de que tienen “expertos”, cosa que, por otra parte, requiere de una auctoritas especial en su manejo por parte del director. Uno de ellos, Andrew Knight, que se estrenó en el puesto cimero a los treinta y cuatro años, habla de cómo la dirección del Economist y su ceremonial informal de las reuniones de los lunes no deja de exigir imaginación para descubrir la ortodoxia que se quiere defender desde la casa. Por lo demás, dicen, la revista es un lugar agradable para trabajar: pensemos que tuvieron las tragaderas de emplear como corresponsal a Kim Philby, el architraidor.
El fin es el mantenimiento de un tono uniforme: número tras número, su lenguaje es “una mezcla de inglés de common room y seminario de Davos».
La redacción sin mácula integra también el ethos propio del Economist. Tiene sus notas características, como el detachment, esa distancia tan británica a la hora de comentar, que en ocasiones puede pasar por suficiencia; los guiños en el titular o los pies de foto con su gramo de ironía. Se exige, en principio, una escritura clara, basada en “el habla diaria” –pese a que el libro de estilo abunda en citas de Hazlitt y demás-, de tal modo que todo texto resulte accesible a una persona educada, con las cautelas suficientes para advertir de que “quienes no están de acuerdo contigo no son necesariamente unos estúpidos ni unos locos”. Asimismo, se insta al uso de palabras de origen inglés y no latino, al empleo del humor no por sí mismo sino para transmitir un mensaje político, etc. El fin es el mantenimiento de un tono uniforme: número tras número, su lenguaje es “una mezcla de inglés de common room y seminario de Davos”
Sin dejar de ser, como quiso su fundador, “filosófico y moderado”, a lo largo de su historia, el Economist ha tenido aciertos, como su militancia contra la esclavitud; perplejidades, como ante la hambruna de Irlanda; polémicas, como su postura en pro de la legalización de las drogas, e incluso imprudencias manifiestas, como declarar cosa del pasado a la Corona inglesa cuando, más allá de las quejas del fantasma de Bagehot, no hace tanto se vio a Londres celebrar como un solo hombre el jubileo de la reina Isabel. Será que incluso en el Economist el periodismo es un oficio de la imperfección.
Último pecio de aquel journalism con voluntad de activismo intelectual, el milagro del Economist puede colegirse por comparación: sigue respondiendo a su impulso fundacional en mucha mayor medida que –pongamos- una institución como el Times. No hay apenas publicación que haga visible con tanto acierto sus líneas de opinión, particularmente leales a sí mismas a lo largo del tiempo. Al final, en esa máquina de ganar dinero que ha sido siempre el Economist, no deja de haber un ideal de fondo, por lo que su militancia tiene algo del encanto antiguo de los tiempos en que impulsar un medio era honarar a una causa más que al afán de hacer dinero. Por supuesto, habrá quien diga que el único ideal del Economist ha sido, precisamente, la libertad de hacer dinero. Y a esto habrá que responder que tanto el Economist como su ideal han prosperado con éxito.