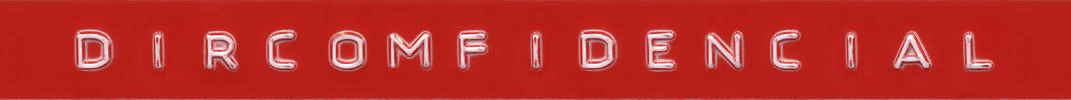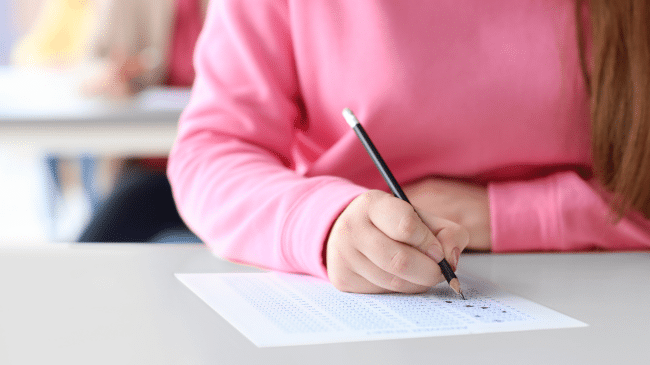Elena Rouco Chas | Flickr
Elena Rouco Chas | FlickrLa crisis de los 35
Quien naciera hacia el año 1980, ya ha hecho muchas cosas en esta vida que sus hijos nunca harán: pelear por el teléfono de la casa, poner un disco a 33 revoluciones por minuto o traducir la expresión “cuarenta mil duros” sin recurrir a internet. Quien naciera hacia el año 1980 es acreedor de mil melancolías como inocencias perdidas: haber visto el auge y la caída del break-dance, vivir en una ciudad sin restaurantes tailandeses o haber venido al mundo –ay- más cerca de Franco que del euro y del Ducados que del Actimel. Los nacidos hacia 1980, en fin, ya tenemos –como se lee en Dones que dormen– más cara de padres que de hijos. Y algunos no tenemos hijos todavía.
Cumplidos los treinta y cinco años, “a la mitad del camino de la vida”, cierto poeta italiano se encontró “en una selva oscura”: cuando esto le sucede al Dante, sólo cabe pensar qué puede sucedernos a nosotros. Cifra esquinada, los treinta y cinco conocen su complejidad: si vamos a un bar, todos son más viejos o más jóvenes; si pasamos por una Universidad, de pronto, todos parecen nuestros hijos. En el trabajo, somos un bebé para los jefes y un señor mayor para los becarios. En cuanto a la chica de ayer, una de dos: lleva o tres hijos o tres divorcios. Por supuesto, también puede pensarse que –“a un lado la juventud libre y risueña; a otro la vejez humillante e inhóspita”- estas de ahora serán nuestras mejores tardes.
Curiosamente, en los hitos vitales de la memoria –primer amor, primer trabajo, primer coche- se van haciendo hueco los pasos que nos llevan a esas arenas movedizas que llamamos madurez: constituir la hipoteca, el plan de pensiones o el seguro sanitario. La vida, que iba a ser el lugar de la aventura, se va convirtiendo en “el mundo de la aceptación”. Es ese momento en que nos vemos a nosotros mismos tomando un Danacol a escondidas, escrutando las primeras canas en el espejo del baño.
No es el único espejo en el que podemos mirarnos: de todo empieza a hacer bastante tiempo y también podemos mirar por el retrovisor. Atrás hemos dejado todos los futuros que estábamos llamados a ser: ya nunca seremos el registrador que, al llegar las dos de la tarde, pela con toda paz sus langostinos; ni el cartujo que celebra al Creador cuando se estrena el alba, ni el erudito fastidioso destinado a gran profesor, ni el empresario del ocio que llena su yate de ucranianas y champán. Naturalmente, si no compensa pedir los extractos de la vida, también puede haber vejación en la comparación: a los treinta y cinco años, Pitt llevaba quince dejando cadáver una botella de oporto cada día, y –dato no menor- una década de primer ministro de Inglaterra. Hay destinos que nunca se plantean el lamento fatal: “si llego a saberlo, monto un bar”. Más práctico, Villon ya se había bebido todas sus vergüenzas “en l’an trentième de mon âge”.
En sus Memorias de Ultratumba, Chateaubriand no define la vida como un camino. Más bien la ve como la ascensión a una cumbre nevada: cuando llegamos al final de la escalada, podemos volver la vista atrás y ver a la perfección el punto en que se extraviaron nuestros pasos. Es una intuición melancólica para la propia existencia. Al hacer testamento poético, Villon echará todas las culpas de sus males a un tal Thibault d’Assigny: valga como decir que nuestra vida está -en buena parte- en manos de los otros. Pero, en lo que nosotros depende, quizá haya otras lecciones de la edad: nada para pelear como tener todo que perder.