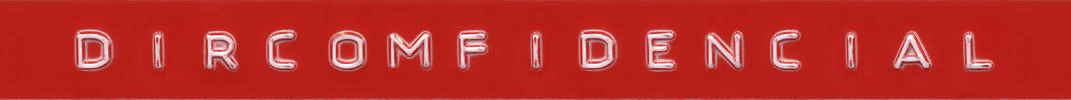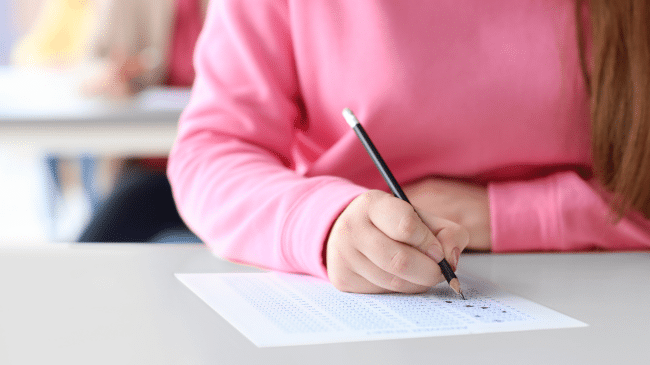La vanidad ajena
Drama español: ser críticos con nosotros mismos sin ser exigentes con nosotros mismos.
En el vagón del AVE entran unos chicos que quedan ocultos a mi mirada aunque –lamentablemente- no a mi oído. Hablan a voces. Jerga, tacos gruesos, algún pormenor épico-sexual. Intento llevarme a la indulgencia, con el pensamiento de que –a buen seguro- son gente muy joven y por tanto muy fácil de disculpar. ¿Quién no ha tenido dieciocho o veinte años, quién no se ha ido de viaje salvaje en su primera juventud, quién no ha dicho una palabra más alta –más burra- que otra? De camino a la cafetería, la sangre se me hiela: esos vándalos de instituto eran hombrones de más de cuarenta.
Fumar es terrible, pero compartir pitillos es uno de los inventos más dulces de este mundo.
Tarde de nochebuena. Cansancio casi instintivo, después de unas semanas –como diría Puig- algo más zoológicas que católicas. Me tumbo y duermo una siesta como una redención, acunado por las páginas del Quijote. Eso sí que es una sonrisa innumerable. Despierto con un estupor bien agradable, mientras comienza el chisporroteo de mensajes en el móvil y los niños empiezan a conquistar la casa de la mejor manera que saben: corriendo por los pasillos. Jolgorio, ruido, vida. Los miro –es Navidad- con una sonrisa avuncular, benigna. A las ocho abro una botella de manzanilla y voy sirviendo aquí y allá; a las nueve, todos arreglados, estamos ya en silencio para oír el mensaje del rey. Es la misma escena, año tras año. Cuando acaba el día, apago la luz con algo que no sé si es un agradecimiento o una súplica: que no cambie nunca lo de siempre.
– Eres muy serio.
– No soy serio, es que me aburres.
El viejo Villon se preguntaba por las nieves de antaño y nosotros nos preguntamos qué fue de la nieve que se nos arrebató este invierno. Una sola noche de nevada hubiera bastado para estrenar el mundo, para hermosear lo feo, para volver locos a los niños y a los pájaros. Mañana visitada por el hielo; nieve que anuncia el pasado, que nos hace figurantes risueños de un Brueghel o decora las cornisas de un edificio déco. Con la delicadeza de una música antigua, Guido Cavalcanti comparó a su amada con el aire sereno que se levanta al alba y con la nieve blanca que cae sin viento.
Me quedo con esta frase, oída a no sé quién: hablar contigo de política sería como robarle a un pobre.
Leo en una entrevista a una cetrera medio loca algo que me pasma: el dolor es un amor que no tiene donde ir.
A veces me he preguntado por qué, ante lo que en términos mundanos se llama éxito o triunfo –y que es nada y nonada- nos sentimos un poco incómodos con nosotros mismos. Hoy supongo que es porque ese triunfo o ese éxito nos da la distancia más cruda entre lo que hay y lo que debería haber –entre el ser y el deber ser. “Impostor”, llamaba Kipling al éxito; quizá, sin embargo, sea ante todo un malentendido.
Es lástima grande quedarse a escribir en casa cuando podríamos estar en los Mares del Sur, lamentando no habernos quedado a escribir en casa.
Está comprobado, incluso entre gentes de notable altura moral: ya podemos habernos criado con los más delicados trovadores provenzales que, ante la irrupción de algo hermoso, de algo sublime, el automatismo es decir “¡coño!” o “¡joder!” Supongo que, en el fondo, es algo muy sano, siquiera por devolvernos a nuestra poquedad natural.
Siempre había pensado que la escritura era una doma del espíritu; cada vez más, sin embargo, la veo también como una doma del cuerpo: no levantarse, dejar el móvil lejos, no tomarse otro café…
Llega un momento en las cenas de empresa en que alguien pierde las referencias de espacio y tiempo y está a punto de gritar ‘vivan los novios’. Puede ser en algún momento entre el cava caliente, el concurso-gymkhana y la primera acometida de la pachanga bailable. Ahí, la Carrà siempre ha dado muchas alegrías. El chico de contabilidad revela un Travolta insospechado, al borracho todas las copas le son pocas y uno de dirección prueba suerte rondando a la becaria. Alguien se olvida el abrigo y otros se quejan del precio del taxi. De año a año, sólo se muda lo que va de la gozadera al waka-waka. Como dijo el filósofo Julio Iglesias, la vida sigue igual.
Al salir de un hotel, ya de noche, veo a un antiguo Jefe de Estado peruano. Acaba de llegar de un vuelo largo –parece- y va vestido de cualquier manera. Le reconozco, él mira en mi mirada que le he reconocido y sus ojos parecen brillar de satisfacción. Me alegra haberle dado tan buena bienvenida a España: al fin y al cabo, fortalecer la vanidad ajena no deja de ser una obra de misericordia.