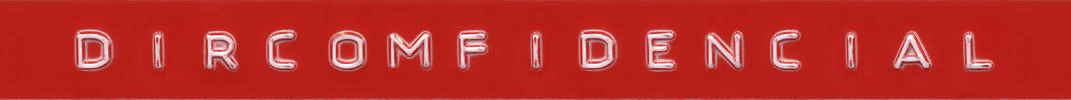Ignacio Peyró: Historia de una carta
Winterreise. Año Nuevo y me voy al campo. Por aquí estos días suelen ser días muy bonitos –días en los que simplemente existir ya es un placer. Rutina de bendición: una hora de paseo por la mañana, para despertar los pulmones y la vista, y luego a escribir. No faltan –por suerte- los encargos y, también por suerte, falta el ruido. En el paseo siempre hay algo que sorprende la atención: el vuelo de unos buitres, el trote de unas ciervas, ese aplauso de los patos que rompen a volar. Las comidas y las cenas son, para el hombre sensible, dignas de admiración, agradecimiento y maravilla. Ahí la sobriedad es ventaja extra: apenas se bebe, salvo –rara vez- un pocillo de whisky a última hora, para mecer la lectura, antes de dormir. Sería una maravilla vivir aquí –me digo- si uno fuera un rentista: Montaigne se retiró a los 38 años, creo, y yo ya voy por 35. Como siempre, la tentación arcádica está a la mano: llena de ilusionismo, y a la vez con sus placeres. ¿Qué hacer? Los 38 del XVI son los 60 del XXI, de modo que supongo que todavía es tiempo de –ganar o perder- seguir dando guerra. Quizá no es tan edificante, pero es divertido.
*
Muchas veces, al hablar de la España media, M. y yo pasamos un rato divertido con este tipo de tonterías:
– “No te olvides de que hay mucho registrador en Don Benito que…”,
– “Es que al final hay mucho farmacéutico en Paterna…”,
– “Entiendo lo que dices, pero hay mucho pequeño industrial en Vinaroz…”
Es el modo –como una gracia sobreentendida- que tenemos de recordarnos que, pese a cierta vocación pública para la agonía, la sociedad española tiene sus instintos de moderación. Y, más allá de la mirada, a medias idealizada y a medias condescendiente, hacia una España provincial y plácida, también hay una estima de fondo por las hechuras de una vida burguesa. Pues bien, hoy, carta mediante, el tópico se ha hecho verdad sobre mi mesa: me ha escrito un notario de Torrelavega, y a Dios pongo por testigo de que alguna vez ese tipo humano –“hay mucho notario en Torrelavega…”- había aparecido en nuestras bromas.
La cosa ha tenido su pequeña rareza. Era por la mañana y –curiosamente- yo andaba dando vueltas a un pasaje que había leído la noche anterior en la correspondencia entre Lyttelton y Hart-Davis: no sé cuál de los dos decía que, pasadas esas semanas de suspiro en que un libro tiene sus reseñas y sus críticas, uno de los alivios de la soledad del escritor está en las cartas que los lectores le envían. Yo mismo he recibido unas cuantas: casi todas son de gente mayor, que –supongo- es la única que escribe cartas ya; a los más jóvenes les basta con el anzuelo de las redes sociales.
Como podía esperarse de los de su gremio, la presentación –ese verjurado- y la prosa son de una elegancia sobria. En su envío me adjunta una documentación de interés y, tras una alabanza bien medida a Pompa y circunstancia, procede a indicarme, “sin que ello implique una merma de su valor”, que hay “una errata” en el libro: concretamente –y aquí le veo el rigor notarial- “en la segunda edición, página 221, línea sexta”. Lo de la errata es una misericordia que, bendito sea, él se toma: en realidad, es una falta de ortografía de las que merecen el destierro. En concreto, al hablar del “acervo de lo inglés”, yo había escrito sobre “el acerbo de lo inglés”: es decir, había sustituido la noción patrimonial de “acervo” por una forma algo cultista de decir “amargo”. Mi primera reacción ha sido de una vergüenza intensa: supuestamente, he sido tan ajeno a los problemas con la ortografía como a los problemas con la heroína, por lo que, después del bochorno, sólo pude decirme “Dios mío, ¡si ya ni para esto valemos…!”
Lo interesante es que se trata de un error que ya alguna vez me había corregido al escribir, entre otras cosas porque he escrito muchas más veces “acerbo” que “acervo”, dato que no sé si indica una predisposición a tocar temas particularmente amargos. En todo caso, sí puedo trazar de dónde viene la confusión: de aquel verso de Leopardi en Il passero solitario en que habla del “sospiro acerbo de’ provetti giorni”, que Sánchez Rosillo traduce, creo, como “el anhelo acerbo de provectos días”, y que –como todo ese poema- me acompaña desde la adolescencia. Por entonces, tuve que mirar en el diccionario qué demonio quería decir “acerbo”, y la palabra me ha seguido hasta ahora –como se ve, tal vez de demasiado cerca. Nada de esto es un atenuante –por decirlo otra vez con lenguaje de jurista- para la falta, pero sí indica los en verdad raros caminos con que vamos a parar en el error.
*
Observación: existe una arrogancia intelectual que sólo se explica por falta de lecturas.
Coda: Supongo que ahí opera el mismo principio por el cual hay sumos pontífices del periodismo que nunca han dado una noticia, y escritores que basan su superioridad en no haberse tomado la molestia de escribir una línea.
*
Hay una alegría o una dulzura muy propia de los viajes de invierno: tras llegar de noche, despertar a una mañana que nos vuelve a dar los contornos de un mundo por estrenar, con la extensión de una promesa. Alegría tan limpia de la luz, porque hay que ser jóvenes para disfrutar un mundo así de joven.
*
Otra tentación: la de una razzia rápida a Florencia. Miramos vuelos. Burbujeo de la emoción: ya me imagino, tras una jornada de hiperestesias, descorchando los mejores Chiantis en la Enoteca Pinchiorri. Al final, la virtud de la prudencia se cuela en la conversación y –por desgracia- me veo obligado a tomar tierra con el whatsapp final: “me parece que nuestro destino’ –tecleo- ‘pasa menos por Florencia que por Los Yébenes”.
*
Me acerqué con mucho escepticismo a El factor Churchill –he tenido que reseñarlo- pero era mucho mejor de lo que imaginaba. La desconfianza no tenía motivo: al fin y al cabo, Boris Johnson, más allá del pintoresquismo, ha sido director del Spectator, revista que ha aguantado siglos precisamente por no tener a indocumentados en la dirección. En el libro cuenta una anécdota que no sabía. No pocos británicos –de Chamberlain a Halifax o el propio Eduardo VIII- se hicieron la foto con Hitler, algo de lo que ninguno salió con honra. Sólo un británico lo hizo, Boothby, hombre de apellido wodehousiano y asesor parlamentario de Churchill: cuando el Führer le saludó con un “Heil Hitler!”, el hombre, con perfecta naturalidad, le replicó “Heil Boothby!”